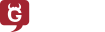¿Qué es más fácil pedir perdón o perdonar? Habrá siempre algún listo o lista que diga que ninguna de las dos cosas, pero yo no conozco a nadie que le haga cosquillas ninguna de las dos causas. Ese es el mérito del perdón, que cuesta, y en ello estriba su valor.
¿Qué cuesta más? Se puede decir que depende, pero las dos actitudes están demasiado ligadas al orgullo y a la capacidad de comprensión que difícil es separarlas como si se pudiera cojear mucho más de una que de otra o fuera posible ser notoriamente más dado a la exculpación que a la súplica.
De estas menudencias, leves como un puñetazo en las costillas sea éste o no a destiempo, nos habla Isusi en “He visto ballenas”. Y lo hace la mar de bien. Seguro que el autor ha sido consciente en su vida de lo que nos cuesta decirle hasta a la pareja, al amigo, a la madre, al compi de curro que algo lo has hecho mal sin justificarnos. Aunque sólo hayan sido aquellas fotocopias que le hacían falta o que por la mañana afirmaste una sandez con toda rotundidad y ha resultado ser una metedura de pata. Lo normal es que hagamos como si todo fuera igual, como que sabemos que nos queremos, o nos perdonamos y ya está. A otra cosa mariposa.
Si hasta esto cuesta un esfuerzo ínclito, el que hayas asesinado a alguien y darte cuenta con el tiempo de que es una cagada muy gorda debe de ser lo más terrible del mundo. Como para que alguien encima se atreva a juzgar tu arrepentimiento.
Y el pedir perdón, el perdonar a las personas que nos rodean, tiene además mucho que ver con eso de perdonarse a uno mismo, con lo jodido que es, porque a nosotros mismos somos a quienes nos vemos obligados a aguantar a diario, cada segundo. Y lidiar con la propia conciencia puede ser una mierda bien gorda si nadie te echa un cable para limpiarla desde el fondo. Cuando descubres que tu perspectiva no es la de otros y no todo el mundo tiene que haber visto ballenas.
Hay que ser muy valiente para pedir perdón, para perdonar de verdad, para autoperdonarse. Por eso cuesta tanto y se ve tan poco. Porque somos cobardes, y lo pero es que lo ocultamos detrás de la virtud, de la falsa fortaleza, en vez de llamarlo por su nombre. Isusi lo hace. Lo llama por su nombre. Con unas acuarelas preciosas y una sencillez encomiable. Como repitiendo que si alguien se siente mal al leer la novela gráfica es que es muy lerdo.
Y el cuentito final de regalo, que transcribo tras estas líneas, no tiene desperdicio.
La virtud no nos separa de los peores ni el error de los mejores, nos hacen iguales al resto de seres humanos.
LA GUERRA DE LAS ESTATUAS
Durante siglos habían peleado sin cuartel.
Petrificadas, impertérritas, firmes e inamovibles en sus posturas, las grandes estatuas de los hombres se miraban con recelo y se atacaban eternamente.
Así había sido siempre.
Así era la guerra.
Era una guerra eterna.
Cada estatua pertenecía a un hombre.
Y cada hombre confiaba en su estatua para que pelease por él.
Así había sido siempre.
Así era la guerra eterna.
Un día, un hombre miró hacia arriba y decidió escalar su estatua para averiguar de qué estaba hecha y qué era lo que se veía desde sus ojos.
Llegó a la cabeza y se asomó a la boca.
Parecía la entrada oscura a un lugar desconocido.
El hombre entró.
Y cayó.
Por dentro la estatua no era otra cosa que un enorme pozo.
–De aire –pensó entonces el hombre mientras caía–. Son huecas y están hechas de aire.
Y también:
–Nada. Desde sus ojos no se ve nada porque las estatuas son ciegas.
Cuando al fin terminó su caída el hombre estaba totalmente desnudo.
Y descubrió a su lado otros hombres y mujeres desnudos que sin duda habían hecho un recorrido similar al suyo.
Entonces los hombres se miraron los unos a los otros y se vieron por primera vez.
En ese mismo instante se escuchó un estrépito de montañas resquebrajándose, como si el mundo entero se estuviera desmoronando.
Y, en cierto modo, así era.
Nada permaneció igual a partir de ese día, porque ese día…
Ése fue el día en que terminó la guerra.
 migrando a rafapoverello@gnusocial.cc
migrando a rafapoverello@gnusocial.cc
 migrando a rafapoverello@gnusocial.cc
migrando a rafapoverello@gnusocial.cc
 migrando a rafapoverello@gnusocial.cc
migrando a rafapoverello@gnusocial.cc